Jaime Ushigua vive en esa selva, donde caza, pesca y siembra yuca, con la que su madre prepara chicha para aliviar la sed del mediodía. Él aprendió de sus abuelos que el hombre convive en armonía con la tierra desde tiempos inmemoriales, cuando “El sol cambió de color y el mono se convirtió en hombre”. Antes de que Jaime naciera, una empresa petrolera buscó bajo la tierra. Evidencias quedan, caminando desde su comunidad tres horas selva adentro. Un vestigio. Una instalación a la que los indígenas llaman con recelo “El muñeco”. A su alrededor no crece vegetación. “Eso puede pasar cuando salga el petróleo, la tierra y el agua contaminadas, las plantas y animales enfermos, por eso nos oponemos”.
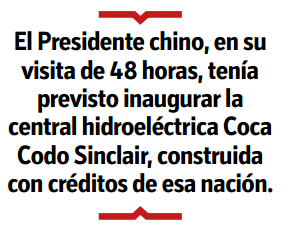 Torimbo es uno de los asentamientos záparas contrarios al inicio de la fase exploratoria en los bloques 79 y 83. Otros poblados záparas sí apoyan el inicio de la era petrolera en el centro y al sur de la Amazonía. Piensan que significan obras y recursos. No reparan en los daños colaterales. (La extracción de crudo en la región norte tiene medio siglo de historia, escrita en páginas de violencia, enfermedad, colonización y destrucción de zonas de biodiversidad). “La fase exploratoria es devastadora”, explica el jurista Mario Melo Cevallos, quien redacta el reclamo del pueblo indígena ante los tribunales, para agotar instancias nacionales.
Torimbo es uno de los asentamientos záparas contrarios al inicio de la fase exploratoria en los bloques 79 y 83. Otros poblados záparas sí apoyan el inicio de la era petrolera en el centro y al sur de la Amazonía. Piensan que significan obras y recursos. No reparan en los daños colaterales. (La extracción de crudo en la región norte tiene medio siglo de historia, escrita en páginas de violencia, enfermedad, colonización y destrucción de zonas de biodiversidad). “La fase exploratoria es devastadora”, explica el jurista Mario Melo Cevallos, quien redacta el reclamo del pueblo indígena ante los tribunales, para agotar instancias nacionales. En su argumento, la Constitución obliga a realizar una consulta “libre, previa e informada” a los pobladores de las zonas de influencia de un proyecto extractivo. Menos de 500 indígenas habitan en la zona. “No hubo consulta sino propaganda”. El experto en geografía y desarrollo sustentable, Carlos Mazabanda, mapeó el proceso: solo el siete por ciento de la población y el 39 por ciento de las comunidades afectadas por la décimo primera ronda petrolera participaron. Eso legitimó —a ojos de las autoridades— el proceso. La concesión de los bloques 79 y 83 es parte de esta convocatoria. “Imagine que se colocan 4 kg. de explosivos bajo 12 metros de profundidad, a 50 metros entre punto y punto, en un entramado enorme de selva”. Las detonaciones —explica Melo— destruyen acuíferos subterráneos y el ruido de las vibraciones espanta a manadas de animales de los cuales depende la subsistencia los indígenas. “El daño espiritual es grande. Para estos pueblos, la selva es el hábitat de lo sagrado”. Eso demuestra la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH: obligó al Estado a reparar al pueblo Kichwa Sarayaku por el inicio de actividades exploratorias en su territorio, sin su consentimiento. La última concesión de bloques exploratorios reincide. Incluye una franja de territorio Sarayaku para exploración. En diciembre, la Corte escuchará la queja de los indígenas afectados.
Escenario de violencia “Dejan huellas enormes, no parecen de humano. Van de un lado al otro, a veces, vuelven a la tierra de sus abuelos, porque saben que hay yuca sembrada; a veces, buscan protección en el pantano, donde hay animales de caza”. Jaime Ushigua no ha visto a los aislados, y espera no encontrarse con ellos. Al norte del río Curaray, un clan de indígenas en aislamiento tiene un lugar de tránsito, al que vuelve en forma cíclica: el río Cuchiyaku, que se encuentra al norte del bloque 83, recientemente concesionado para exploración petrolera.

Los clanes de indígenas rehúyen el contacto. Escogieron sobrevivir aislados, en una selva cada vez más reducida. Reaccionan frente a los intrusos a punta de lanzas. Entre 2001 y 2013 murieron 36 personas durante encuentros violentos entre colonos, madereros, indígenas contactados y clanes en aislamiento. La apertura de nuevos bloques de crudo complejiza el panorama.
“La industria petrolera impacta a los pueblos en aislamiento. La llegada de esta actividad genera violencia, se produce el ingreso de actores externos a un territorio tradicional. No se puede generalizar a todos los aislados como tagaeri-taromenani; hay más clanes familiares en movilidad”, advierte el antropólogo Roberto Narvaéz. “La sociedad civil tiene un rol fundamental, al informarse y saber que estas políticas afectan a grupos humanos. El enfoque, más que un tema que se pone de moda cuando hay muertos por lanzas, debe ser una mirada de derechos humanos”.
Patricio Trujillo, también antropólogo, realizó un estudio modélico, con base en datos sobre encuentros violentos que involucran aislados. “A mayor tiempo de exposición de actores externos, mayor capacidad de avistamiento, de identificación de zonas de uso de pueblos en aislamiento. Si la actividad de petróleo continúa expandiéndose, puede haber posibles contactos, sin descartar hechos violentos. La visión de estas personas es que invaden su selva”. Según su estudio, están en riesgo los bloques 31, 41, Armadillo, 16, 14 y 17. Estos dos últimos operados por empresas chinas.
El bloque 66, operado por la firma de capital chino privado Petrobell, fue escenario de dos muertes causadas por indígenas waorani, en abril de 2014. Enfurecidos por la muerte de un niño, atacaron con lanzas a trabajadores de una firma contratista de obras. Conflictiva, vulnerable, frágil. De la Amazonía sale el crudo, pronto saldrán minerales de la primera mina a cielo abierto; el proyecto Mirador se ejecuta con inversión china. Un mito chino atribuye al dragón el regalo de la lluvia que llenó de vida la tierra. Si continúa sacando combustibles fósiles, el mismo dragón puede de un soplo desaparecerla.
* Reportaje realizado con el apoyo de la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), en el marco del proyecto “Capacitación a periodistas sobre la implementación de compromisos nacionales para reducción de emisiones (NDCs) en América Latina”.




.png)
.png)




